La realizadora Roser Corella comenzó su carrera como videoperiodista para la TV catalana, pero su fascinación por el género documental e interés por contar "las historias humanas que se esconden detrás de problemas globales" la impulsó a autoproducirse y a recorrer medio planeta para desarrollar narrativas que trasladan diferentes tesituras sociales y etnográficas, porque "siempre hay realidades menos representadas en la pantalla, problemáticas menos atendidas por los gobiernos u organismos internacionales".
Su apabullante trayectoria y compacta filmografía la han convertido en una de nuestras cineastas documentales más reconocidas internacionalmente. Ha viajado con su videocámara a países como Kirguistán, Albania, Bangladesh o Somalia. Este bagaje y perspectiva mundial le lleva a afirmar que "en el cine documental no solo es indispensable tener un gran interés y curiosidad por el mundo, sino además una clara actitud sociopolítica y la voluntad de asumir la plena responsabilidad de tus propias declaraciones".
Está convencida de que el documental es "una buena herramienta para cuestionar las sociedades contemporáneas, los sistemas” y que el cine dirigido por mujeres “puede ser una poderosa herramienta para criticar el sistema patriarcal que todavía se refleja en la industria cinematográfica", porque tiene claro que "hay una infrarrepresentación de las mujeres detrás de las cámaras" y que "es hora de que las historias de las mujeres obtengan reconocimiento, para que las generaciones más jóvenes puedan ver cuáles son las opciones, lo que pueden ser".
Su última película es ‘Room without a view’, un relato acerca de la situación de las trabajadoras domésticas en Líbano y el sistema Kafala que las somete a una esclavitud del siglo XXI.
Has viajado por todo el mundo para trasladar diferentes realidades sociales y etnográficas, muchas de ellas desconocidas para el gran público. De todas las historias que has contado a través de tus trabajos, ¿consideras que hay alguna que debería ser más visibilizada, por el tema social que aborda?
Todas las historias son importantes, de las más pequeñas a las más universales, pero siempre hay realidades menos representadas en la pantalla, problemáticas menos atendidas por los gobiernos u organismos internacionales. Poner el foco en esas realidades siempre es un reclamo de atención, por supuesto, y aunque los que nos dedicamos al cine documental no tengamos el poder de cambiar el mundo, al menos abrimos ventanas a esas realidades desatendidas, cuestionamos los sistemas impuestos, la normalización del abuso, damos voz a los/las más vulnerables, quienes a menudo no tienen el espacio para manifestarse. A veces ya están levantando su reclamo ellos/ellas mismas, y el documental es solo una herramienta más, una contribución a su reclamo.. es como darles un megáfono para hacer más ruido, para que su voz resuene un poco más allá.
¿Cuál es la motivación que te mueve a emprender los proyectos que realizas?
Contar historias es una necesidad humana básica. Creo en las historias por su increíble poder para mantener viva a la gente, a los vivos y a los muertos. Las historias nos atraen, nos conmueven y nos inspiran a ser mejores seres humanos. Creo que los documentales, en particular, son muy atractivos para los espectadores. La gente siempre se siente atraída por las historias reales y siempre deja un rastro en forma de aprendizaje.
Empecé haciendo reportajes para la televisión, donde aprendí mucho sobre el lenguaje visual y la narración, pero la televisión sigue manteniendo una estructura narrativa muy tradicional y fue entonces cuando decidí empezar a autoproducir mis propios documentales para tener más libertad en la forma de enfocar las historias y poder ser más creativa en la forma.
Tu cine ha sido multipremiado en festivales nacionales e internacionales, ¿de qué forma ha influido en tu carrera?
Cuando tu trabajo es reconocido, ya sea por el feedback del público, por haber sido seleccionado en un festival, o por recibir un premio, siempre es una motivación más para seguir trabajando. Tu trabajo adquiere un sentido por la distinción que se le da, porque tu mensaje ha llegado a la gente, ha sido escuchado, y eso es bonito después de dedicarle años a un proyecto. Si trabajas de manera independiente como yo, hay mucho trabajo a solas en el proceso de investigación sobre terreno y después en el trabajo creativo, donde hay siempre una apuesta: de personajes, de enfoque de la historia, de la forma de narrar la historia, etc. Y también muchas dudas a lo largo del camino acerca de las decisiones que tomas, si son las correctas o no. Son procesos muy largos, de años, hasta terminar cada documental. Así que una vez terminada la película, si hay un reconocimiento, es muy agradecido ver que has tomado el camino correcto, y eso es muy enriquecedor y una enorme motivación para seguir trabajando. Te sientes acompañado de alguna manera en tu carrera profesional.
El documental puede ser un complemento a las noticias de los medios, y juega con la ventaja de tener más margen para la narración
¿Qué tipo de películas definen mejor tu cine?
Me interesa especialmente la hibridación entre el documental creativo y la investigación, -a veces más periodístico, a veces más etnográfico-, ya que narrar las historias de manera creativa es un valor añadido que hace de la investigación, algo atractivo para mi. Es siempre un reto, un mundo a explorar.
¿Nos puedes hablar de tus influencias cinematográficas?
Me gusta ver todo tipo de documental y creo que ahí está la riqueza, todo puede influir de alguna manera en tu trabajo posterior, desde autores más asentado hasta nuevos talentos. A lo largo de los años me han fascinado, por ejemplo, las películas de Chris Marker para quien el registro de la realidad fue siempre un medio para la reflexión y la abstracción. Y su necesidad que la cámara se convirtiera en pluma, es decir, que adoptase los mecanismos de la escritura. Chantal Akerman y sus largos planos observacionales que abren ventanas a la realidad y se convierten en homenajes a la vida cotidiana. Algunos documentales de Wermer Herzog, quien ha explicado muchas veces que para él es muy difusa la línea que separa el documental de la ficción, y que no distingue a la hora de hacer obra, entre una y otra. Jose Luís Guerin, en Tren de sombras.. Y otros autores más contemporáneos que han dado un paso más allá para romper las estructuras más tradicionales de la narración, como Tatiana Huezo, Michael Glawogger, o Leviathan de Véréna Paravel y Lucien Castaing-Taylor. Y podría seguir con una larga lista de nombres porque hay mucha gente con una visión muy personal del documental muy interesante.
Tu estilo se caracteriza por abordar cuestiones globales a través de una narrativa de autor. ¿Qué tiene el cine documental de arte?
La famosa frase de John Grierson lo deja claro, el documental es el tratamiento creativo de la realidad”, con énfasis en lo creativo. Como seres humanos que somos con perspectivas individuales de la realidad, resulta imposible ser objetivo, imparcial, siempre que se cuenta una historia hay una dosis de subjetividad, creatividad inevitable. Desde el momento que se elige una historia para contar, hay una elección de personajes, lugares, un lenguaje visual particular. Al cine se le exige producir un sentido, la producción de una unidad lógica, y ahí está el arte. A veces se trata más de crear o introducir una cierta atmósfera en un paisaje en una secuencia, de crear puentes a la imaginación. A veces se trata de hablar sobre una “verdad poética” y no de una representación etnográfica objetiva.
¿Qué técnicas se pueden aplicar para narrar un drama social de forma creativa?
Hay que ir con cuidado en intelectualizar demasiado, el cine es una experiencia a muchos niveles, no solo a nivel racional. Dar demasiadas explicaciones sobre la intención de cada escena rompe a veces la magia del dejar fluir el cómo el espectador recibe la película, como la siente, como conecta o no con los personajes, como queda afectado/a después de ver la película.. esos factores que no puedes controlar como directora, son magníficos.
Algunos de los documentales más impactantes y conmovedores que he visto en los últimos años se preocupan menos por las certezas de la historia que por las posibilidades de la forma. A través de sus yuxtaposiciones, estos cineastas son capaces de plantear preguntas, transmitir la magnitud de la tragedia y crear resonancias emocionales que reflejan las mundanidades, contradicciones y complejidades de la vida real. Es muy interesante a la hora de investigar un tema, tener el reto creativo, prescindir de un único protagonista o de una estructura narrativa lineal, establecer conexiones entre diferentes puntos ciegos, vinculando espacios y personas de manera no lineal. Eso sí, sin perder la perspectiva y teniendo claro que los documentalistas tenemos una responsabilidad con sus sujetos, así como con sus historias.
Es una lástima que en determinados países como en España el documental todavía no tenga muchos espacios donde mostrarse, aparte de los festivales.
A veces el público busca en los documentales la información que no encuentra en los medios. ¿Crees que el cine documental tiene mayor potencial como vehículo periodístico del que se explota?
El documental tiene el valor añadido de dar información en un formato más creativo, más ameno del que ofrecen los medios periodísticos, en los que la noticia es narrada con el lenguaje tradicional, establecido para este campo. El documental puede ser un complemento a las noticias de los medios, y juega con la ventaja de tener más margen para la narración, poner un foco específico sobre un personaje, una perspectiva determinada de un tema, y esa libertad también hace más atractiva la información que se ofrece porque el espectador está con actitud de ver cine, y esa mezcla de entretenimiento pero a la vez de aprendizaje, de obtener información, es su valor añadido.
¿Piensas que los documentales se difunden o promocionan lo suficiente?
Es una lástima que en determinados países como en España, el documental todavía no tenga muchos espacios donde mostrarse, aparte de los festivales. Poco a poco vemos en algunos cines, algunos documentales en cartelera pero es todavía muy poco común. Hay que crear también un público para esto, acostumbrar a la gente a verlos. La televisión también debería promoverlo, aunque hoy día hay muchas plataformas online que ofrecen documentales y ya hay un público en casa que lo consume. Así que creo que en ese sentido, vamos mejorando poco a poco.
¿Pueden ser una herramienta poderosa para cuestionar el sistema?
Claro, el documental es una buena herramienta para cuestionar las sociedades contemporáneas, los sistemas. Sé que el impacto de esta película será muy diferente si el espectador procede de un país en el que existe el sistema de kafala o si el público procede de un entorno diferente en el que es habitual tener una empleada doméstica interna, o incluso si es alguien que conoce este sistema por primera vez. Lo importante para mí es que puede ser una herramienta para concienciar sobre las condiciones laborales de explotación de las trabajadoras domésticas inmigrantes en Líbano y este controvertido marco legal que crea una estructura de poder y control que da todo el poder y la impunidad al empleador. Concienciar es crear un cambio a mejor: un cambio de percepción, de acción o de comportamiento. Independientemente de dónde se proyecte la película, me gustaría que ésta conmoviera a la gente, que abriera los ojos, que desencadenara un debate público, que intente cambiar la opinión y la mentalidad establecidas, o incluso que inspirara una mejora tangible, como un cambio práctico en la normativa, las políticas y los procedimientos. En Líbano, este sistema está normalizado por la sociedad y esto debe cambiar. Las trabajadoras domésticas están atrapadas en la esclavitud y en la persistente cultura racista del Líbano. Es una cuestión muy compleja en la que intervienen muchas partes. Por eso quise poner en diálogo a todas las partes que normalmente no se comunican: trabajadoras domésticas, empleadores, el Ministerio de Trabajo, expertos como arquitectos, abogados, etc. El documental aborda las mentalidades y los estereotipos que prevalecen en el Líbano.
Sigue existiendo una lamentable desigualdad en la industria cinematográfica y una clara necesidad de incluir más voces femeninas en primera línea
¿En qué medida el cine hecho por mujeres puede cambiar las sociedades y sus culturas?
El cine documental sobre temas de mujeres o dirigido por mujeres también puede ser una poderosa herramienta para criticar el sistema patriarcal que todavía se refleja en la industria cinematográfica. Estamos asistiendo a un lento pero constante despertar de los fallos de la industria cinematográfica a la hora de representar adecuadamente a las mujeres. También hay una infrarrepresentación de las mujeres detrás de la cámara. Necesitamos mujeres narradoras para desmantelar el esquema patriarcal que ha colonizado la cultura desde sus inicios. Dado que la narración de historias es una necesidad humana básica, debería estar disponible y ser igual para todas las voces. Aunque en los últimos años se han conseguido muchas victorias, sigue existiendo una lamentable desigualdad en la industria cinematográfica y una clara necesidad de incluir más voces femeninas en primera línea. Tenemos que seguir trabajando de forma militante para reducir la brecha de género y reconocer y celebrar el trabajo de las mujeres compartiéndolo con una audiencia global. Necesitamos que nuestras historias nos recuerden dónde hemos estado, dónde estamos y dónde pensamos estar en el futuro. Es hora de que las mujeres y las historias de las mujeres obtengan reconocimiento, para que las generaciones más jóvenes puedan ver cuáles son las opciones, lo que pueden ser.
Hablemos de tu último proyecto, ‘Room without a view’ (‘Habitación sin vistas’). ¿Cómo surge el proyecto de visibilizar el sistema kafala?
Empecé este proyecto hace unos años en Bangladesh, donde entonces trabajaba en otro documental. Allí descubrí que muchas mujeres emigran a Oriente Medio (el 90 por ciento a Líbano) como trabajadoras domésticas y que es una de las principales fuentes de ingresos del país, después de la industria textil. Empecé a entrevistar a mujeres que habían regresado del Líbano y todas me contaron experiencias muy duras y terribles. Entonces decidí seguir el rastro de las chicas que planeaban viajar a Líbano. Me di cuenta de que la mayoría de estas chicas son reclutadas en zonas rurales y no tenían suficiente información sobre las condiciones de trabajo que les esperaban en Líbano o las agencias les mentían sobre el trabajo que iban a realizar. Así que este negocio se convierte en un problema de tráfico de personas pero encubierto con el marco legal del sistema Kafala (sistema de patrocinio), que posibilita la total impunidad de los agentes y empleadores. Es un sistema que promueve el racismo, el abuso y la explotación. Me sorprendió descubrir un sistema que promueve nuevas formas de esclavitud.
El sistema Kafala comenzó en la década de 1950 en los Estados miembros del Golfo y en algunos países vecinos. El sistema solía controlar a los trabajadores migrantes, que trabajaban principalmente en los sectores de la construcción y doméstico, y su objetivo económico era inicialmente proporcionar mano de obra barata rotativa a corto plazo que pudiera introducirse rápidamente en el país en períodos de auge económico, para luego ser expulsada durante los períodos menos prósperos. El sistema exige que todos los trabajadores no cualificados tengan un patrocinador en el país, normalmente su empleador, que es responsable de su visado y su situación legal. Esta práctica ha sido criticada por las organizaciones de derechos humanos por crear oportunidades para la explotación de los trabajadores, ya que muchos empleadores les quitan los pasaportes y abusan de sus trabajadores con poca posibilidad de repercusiones legales.

Se echan de menos testimonios de representantes de las instituciones, como gobernantes o jueces. ¿Intentaste contactar con las autoridades?
En el documental hay una entrevista con el Ministerio de Trabajo, concretamente con el director general George Ayda, el cual defiende el sistema mientras define las cuatro categorías en las que el Ministerio de Trabajo clasifica a los trabajadores y que a su vez influye en los derechos que obtienen según la Ley Laboral. Las empleadas domésticas extranjeras, al ser consideradas de la cuarta categoría, están excluidas de la Ley Laboral, lo que significa que sus responsables legales son las familias que las contratan. Desde el Ministerio de Trabajo defienden que las necesidades básicas de las empleadas (alojamiento, comida, etc.) están cubiertas por las familias para las que trabajan, pero la triste realidad es que estas familias creen que han “comprado” a esa chica y pueden hacer con ella lo que quieran.
También hay una entrevista con un abogado, Nizar Saghieh, que es muy crítico con el sistema judicial. Sabiendo que hay tantos casos de abuso se pregunta porque no llegan esos casos a juicio, por qué hay tanta impunidad sobre los empleadores. Solo se conoce un caso en el que la empleada ha salido ganando, el resto de denuncias se quedan con la mentira del empleador culpando a la empleada de robo o cualquier otra cosa falsa que la inculpe y siempre es ella la que acaba en la cárcel o deportada injustamente. La ley siempre está de parte del empleador y como la Ley Laboral no protege a estas trabajadoras, al ser consideradas parte de la casa, no tienen ningún derecho para defenderse de los abusos.
Se muestra el sometimiento ejercido de mujer burguesa a mujer pobre como una violencia doméstica normalizada. Una de las empleadoras explica que esto es así por la imagen que deben dar a la sociedad. ¿Existe algún movimiento feminista en Líbano que luche contra estas de relaciones de poder?
Si, hay asociaciones feministas que trabajan en campañas en contra el sistema Kafala, además de dar apoyo de varias maneras a las empleadas domésticas migrantes. También hay muchas ONG, la mayoría lideradas por mujeres, que ofrecen apoyo legal, sanitario, educativo, etc, a las más necesitadas. Desde que empecé el documental hasta ahora he visto un gran aumento de estos movimientos feministas, así como continuas campañas en las que se pide al Gobierno abolir el sistema Kafala e incluir a estas empleadas del servicio doméstico en un régimen laboral como los demás trabajadores del país para que tengan un mínimo de derechos. De momento el gobierno no está interesado en cambiar nada porque supone un gran negocio para ellos.
Por otra parte, la mujer libanesa también es víctima del sistema. El capitalismo siempre tuvo un socio oculto: la mujer que realiza el trabajo doméstico no remunerado. Millones de horas de trabajo no remunerado que se realizan en silencio y que son vitales para sostener todas las demás formas de trabajo. Esta idea se ha mantenido pegada a las mujeres, como si fuera parte de su naturaleza o como si fuera una responsabilidad suya, (trabajo realizado por amor a la familia). Desde que las mujeres empezaron a asumir cada vez más el trabajo remunerado fuera del hogar, las inmigrantes de los países pobres han sustituido a las mujeres más privilegiadas en la función doméstica, como el cuidado de los niños y las tareas del hogar. Pero sigue siendo un trabajo que no se valora, y éste es en parte el problema de fondo del racismo, la discriminación y la explotación de las trabajadoras domésticas extranjeras en Líbano. Me interesa dar visibilidad y valor a este trabajo necesario e interminable.

De hecho, ruedas una secuencia en una vivienda donde varias empleadoras se reúnen para tomar té y hablar sobre sus trabajadoras domésticas. ¿Qué vías usaste para acceder a ellas y grabar una secuencia de esta índole?
Pasé mucho tiempo en Beirut, estuve viviendo allí durante un año y luego pasé dos años más yendo y viniendo durante algunos meses. Así que poco a poco fui construyendo mi red social de contactos que me llevó a tener acceso a las personas que aparecen en el documental. No fue fácil, pero fue cuestión de tiempo y paciencia. Empecé a entrevistar a las familias sin la cámara, sólo con un micrófono, y así fue mucho más fácil que se abrieran y fueran sinceros sobre sus experiencias con las mujeres migrantes. Muchos no querían hablar delante de la cámara, así que seguí grabando las entrevistas hasta que encontré a alguien que me dejara grabar con la cámara. En el Líbano, es importante ganarse la confianza de la gente pasando tiempo con ellos, tomando un café o comiendo con ellos, y así lo hice en muchas ocasiones. No se puede entrar en las casas de la gente de forma agresiva con una cámara. Por un lado, saben que es un tema tabú porque en las noticias se habla de casos de abusos, pero por otro lado, el sistema está tan normalizado que cuando empiezan a hablar de sus experiencias como empleadores, queda claro lo normal que es para ellos ser racistas o tener un trato tan desigual con estos trabajadores.
Hay varios testimonios en off de personas que justifican este sistema opresivo y de empleadores que confiesan ejercer este sometimiento hacia sus trabajadoras por desconfianza hacia ellas. Supongo que no te resultó fácil hacerte con estas declaraciones.
El mayor reto de esta película fue acceder a las familias libanesas para que me contaran su percepción del sistema y su experiencia personal de vivir en la misma casa con una trabajadora extranjera. Aunque está normalizado para ellos (3 de cada 4 familias tienen una empleada doméstica extranjera), saben que hay algo que no funciona en el sistema. Por eso les resulta muy difícil hablar abiertamente de ello.
Cuando trabajas como freelance como yo, es muy importante pasar mucho tiempo con la gente, y no siempre con la cámara, para encontrar el acceso adecuado a las historias. Para mí, es muy importante entender primero el contexto, la cultura y la sociedad un poco para acercarse a la gente. Sea cual sea tu opinión sobre un tema, tienes que acercarte a todas las partes implicadas de forma respetuosa, con el objetivo de entender su perspectiva, sus normas, su mentalidad, y no con la actitud arrogante de un extranjero que se acerca a ellos con una actitud sentenciosa. Y así es como finalmente conseguí sus testimonios.
Sorprende la cantidad de testimonios de empleadas domésticas que se atreven a denunciar su situación a cara descubierta. ¿Cómo reaccionaron cuando les propusiste hablar para el documental?
Algunas de las chicas que aparecen ya habían vuelto a su país de origen, Bangladesh, por lo que se sentían más protegidas a la hora de ofrecer sus testimonios sobre sus experiencias trabajando en el Líbano. Las chicas que conocí en Beirut fueron más precavidas y se mostraron más temerosas de las consecuencias que podía tener aparecer en el documental pero finalmente aceptaron por la necesidad de denunciar la situación en la que están viviendo. Son todas mujeres muy valientes que admiro mucho.
Los relatos en abierto de las empleadas se intercalan con testimonios ocultos de los representantes de las agencias de colocación y empleadores. Narrativamente es llamativo, porque parece que hay una intención de contrastar la valentía de las víctimas con la cobardía de los opresores
Si, la primera idea del proyecto era centrar el documental en las empleadas domésticas, que fueran ellas las protagonistas, darles voz, darles ese espacio para manifestar abiertamente las condiciones en las que trabajan, el abuso al que muchas son sometidas. Pero poco a poco me di cuenta que era necesario mostrar otras perspectivas, la contraparte de la historia, esa sociedad que acepta un sistema opresor y que (aunque a veces no están de acuerdo con el sistema) se convierten en cómplices de este. Es así cuando empecé a trabajar en esta idea de poner en diálogo a todas las partes implicadas en este sistema: empleadas, empleadores, agencias, expertos y el Ministerio de Trabajo. Era como crear un diálogo entre todas esas partes del sistema que no tienen oportunidad de hacerlo en la vida real.

También aparecen testimonios de personas que consideran el sistema kafala injusto e inhumano, pero no quieren dar la cara
No quería señalar a nadie en concreto sino quería crear esta “voz de la sociedad”, voces yuxtapuestas que ofrecieran diferentes puntos de vista, opiniones varias de sus experiencias y creencias como empleadores. Muchos aceptaron hablar si mantenían su anonimato, porque saben que es un tema conflictivo, saben que en el fondo hay algo erróneo en el sistema. Y así fui construyendo la narración, con las mujeres migrantes dando la cara como protagonistas de la historia, pero a la vez creando un diálogo con esa “voz de la sociedad” que prefiere mantenerse anónima en su sistema de creencias, esa normalización de un sistema que discrimina y abusa.
La abolición del sistema de kafala mejoraría enormemente los derechos de los trabajadores en Líbano
Si se quejan del sistema gente no afectada directamente, ¿por qué nadie se rebela ante este sistema esclavista?
En la actualidad, Líbano se enfrenta a enormes desafíos. La combinación de una aguda crisis económica y décadas de corrupción rampante ha llevado al país al límite. A pesar de algunas reformas recientes, el sistema jurídico del país está plagado de leyes que discriminan a las mujeres. El desplome de la moneda local ya ha provocado una inflación de tres dígitos. La crisis económica del Líbano, que estalló en octubre de 2019 con una revolución popular y desde entonces ha reducido el valor de la lira libanesa en un 90 por ciento. La crisis se agravó con la propagación del coronavirus y la enorme explosión en el puerto de Beirut, que destruyó las instalaciones, mató a más de 200 personas y causó una destrucción generalizada. Esta crisis también ha puesto de manifiesto un sistema político en el que las mujeres están crónicamente infrarrepresentadas, y más aún las mujeres inmigrantes, a las que se mantiene sin ningún derecho en virtud del sistema de Kafala, al margen de la Ley del Trabajo. Líbano debería formar rápidamente un gobierno con mentalidad reformista para poner en marcha urgentemente reformas más inclusivas para las mujeres en todos los niveles de la sociedad, político, laboral, etc. ¡Es hora de abolir el sistema de Kafala!
Al final del documental introduces una conversación telefónica en off de una señora interesada en contratar a una trabajadora doméstica, a través de la cual la agencia le informa de que Etiopía había prohibido la entrada de personas a este país. Acto seguido aparecen imágenes de una niña que acude a unas formaciones de las agencias de colocación. ¿Qué mensaje quieres lanzar con este final?
La escena de la chica del final transcurre en Bangladesh, donde el servicio doméstico en Oriente Medio se ha convertido en la segunda fuente de ingresos del país, después de la industria textil. Eso significa que cada mes, centenares de chicas viajan desde Bangladesh al Líbano para trabajar en el servicio doméstico a pesar de los problemas que conlleva.
El mensaje que lanza esta última secuencia pone evidencia que a pesar de todos los problemas, los abusos que sufren estas mujeres, a pesar de todas las campañas públicas para alertar de la situación, hay muy poca información que llega a los países de origen para frenar, alertar a las mujeres de las condiciones de trabajo a las que se enfrentarán al emigrar. Es un gran negocio que mueve mucho dinero y por ese motivo sigue en marcha por el gran engaño que supone cuando se recluta a nuevas mujeres para emigrar. Es por esa razón que siguen llegando en masa cada día al Líbano. Es al fin y al cabo un problema de tráfico de personas.
¿Qué reflexiones quieres decantar en el docu?
Creo que las películas pueden tener un efecto profundo en la gente. Es crucial crear un debate más amplio sobre la desigualdad y las dificultades de las trabajadoras domésticas inmigrantes en Líbano, que están excluidas de la Ley Laboral. Son los trabajadores más vulnerables del país, ya que no tienen ningún derecho como trabajadores. Los casos de abuso son comunes, y se ha estimado que dos trabajadores migrantes mueren cada semana en Líbano, a menudo por suicidio o al intentar escapar. Los que consiguen huir se enfrentan a la cárcel o a fuertes multas. La abolición del sistema de kafala mejoraría enormemente los derechos de los trabajadores en Líbano.
Espero que la película pueda tener un impacto en la forma de pensar de la sociedad libanesa, y que incluso tenga el poder de sacudir los estereotipos y las mentalidades establecidas. Espero que la película tenga un eco muy profundo en la sociedad libanesa, en primer lugar, y en segundo lugar, en el público internacional, para acabar presionando por un cambio, cuestionando la legitimidad de la prevalencia de un sistema que promueve la discriminación y las nuevas formas de esclavitud en el siglo XXI.


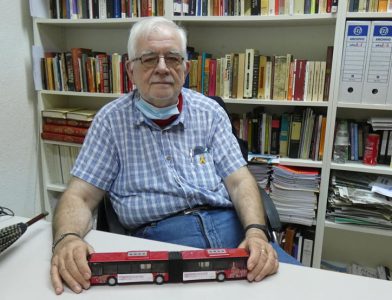

Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.