Reconocidos investigadores e intelectuales coinciden en que se ha construido un relato oficial impostado de la historia de España desde el período andalusí hasta la Reconquista. Se fragua entre los siglos XIX y el XX con una voluntad de inscribir una sola España nacionalcatólica y política a fin de omitir la verdadera esencia hispana, que responde a una identidad híbrida de pueblos, religiones y culturas, atesorada por la diversidad territorial ibérica durante siglos.
En la actualidad, se traduce en que nuestro sistema educativo recibe el legado de esa narración equívoca a través de la cual no sólo se desestima el valor Al-Andalus como período crucial en España, sino que esta realidad apenas se estudia en los centros de enseñanza. Este período, aun siendo el más largo de la historia, lo han amputado de nuestra memoria.
Ciénaga en el sistema educativo
No se puede hablar de Edad Media en Andalucía al igual que en la mayor parte de Europa, porque mientras en esta había tres estamentos que eran clero, nobleza y pueblo; en Andalucía, además de nobles había califas, emires y cadíes; y aparte de clero había rabinos e imanes; y porque el pueblo llano incluía filósofos, políticos, intelectuales, médicos, científicos. Nada de esto aparece en los libros de texto. Del mismo modo, los estudiantes apenas estudian la dinastía de los reyes andaluces del período andalusí; no los conocen, únicamente tienen la percepción de que eran moros, cuando en cambio eran andaluces. Sin embargo, tienen que aprenderse la lista de reyes católicos unilateralmente. Tampoco se estudian y por tanto no se conocen escritores destacados como Al-Mutanabbi, Ibn Hânî, Ibn Ammar; o poetisas reconocidas en la época por su talento, tales como Hafsa Bint Al-Hayy y Aisa Bint Ahmad.
Si países como Francia, Alemania o Gran Bretaña tuvieran en su pasado histórico el paradigma de entendimiento cultural que fue Al-Ándalus, no cabe duda de que estarían orgullosos de él y lo resignificarían permanentemente
Tanto en la escuela primaria y secundaria, así como en las universidades, apenas se dedican páginas a la parte que corresponde a Al-Ándalus en las asignaturas de Historia. No hay un interés general en conferirle la trascendencia que tiene, sino todo lo contrario. En este país los centros educativos no se han encargado de dar a conocer la historia completa y nadie se esfuerza por hacerlo. Esto demuestra que en el relato oficial histórico, establecido desde la institución académica española para imprimirlo en los libros de texto, hay un rechazo a Al-Ándalus, alertado como una amenaza a la identidad española.
Fernando C. Ruíz Morales, antropólogo y escritor de la Universidad Pablo de Olavide Sevilla, concluye que el papel del sistema educativo en Andalucía ha sido fundamental para no promover el conocimiento de su pueblo. Se oculta su historia y sus raíces, disfrazando la realidad andaluza, que siempre es apéndice de España como mínimo, argumentando que en la educación primaria prepondera la ausencia de todo lo andalusí: "Cuando observamos lo que dicen los libros de texto sobre Andalucía es impresionante cómo se desarticula la posibilidad de conocerla y de pensarla. También hay ausencia de esto en la formación del profesorado, en las oposiciones para la enseñanza. Si acaso en las universidades encontramos pinceladas, pero a modo testimonial. De modo que el sistema educativo no ha contribuido a una toma de conciencia sobre la historia de Andalucía por parte de los estudiantes andaluces".
No conocemos nuestra historia
Durante ochos siglos Andalucía y la Península Ibérica fue andalusí. Es el período histórico más amplio de nuestra historia, donde se reconoce que desde el siglo VIII hasta el siglo XV, existió una construcción social y política marcada por la diversidad de culturas y religiones: africanos, bereberes, eslavos, judíos, cristianos. Están documentadas relaciones con el Imperio Bizantino, el Califato Fatimí de Egipto, o el Imperio Sacro Germánico. Sin embargo y a pesar de todo esto, es el período histórico que menos conocemos y que nos resulta más ajeno, pues no lo aceptamos como propio porque a las últimas generaciones no se nos han facilitado las herramientas necesarias para descubrir qué tenemos de nosotros en toda esa mezcla.
España somos el resultado de una espectacular y rica hibridación, un pueblo mestizo a todos los niveles, que no tiene parangón con otros países de Europa. Si países como Francia, Alemania o Gran Bretaña tuvieran en su pasado histórico el paradigma de entendimiento cultural que fue Al-Ándalus, no cabe duda de que estarían orgullosos de él y lo resignificarían permanentemente. Aquí, en cambio, más que una voluntad por celebrar y mostrar ese pasado histórico hay un interés por ocultarlo bajo el felpudo todo lo que se pueda. Estamos hablando de un periodo histórico que nuestras sociedades, crecientemente multiculturales, deberían recuperar con la misma pasión que consagran a la herencia de la Grecia o la Roma clásicas.
Se ha escrito una historia colonial de Andalucía al servicio de un proyecto nacionalcatólico que sólo tenía sentido en el centro de la Península Ibérica. Nunca lo tuvo en Andalucía ni en América
Se ha escrito una historia colonial de Andalucía al servicio de un proyecto nacionalcatólico que sólo tenía sentido en el centro de la Península Ibérica. Nunca lo tuvo en Andalucía ni en América. Para la construcción de ese Estado Unitario Español, eso que denominamos ahora "español", la diversidad suponía un problema. En este plan sobraban los musulmanes y los judíos, que significan dos pilares fundamentales de la identidad hispana forjados durante cientos de años.
El primer elemento para construir la identidad hispana fue excluir, extranjerizar, extrañar a una parte de lo que somos. Según Sebastián de la Obra, historiador archivero de la Junta de Andalucía y director de la Casa de Sefarad Córdoba, en aquella época, para definir lo que era hispano, solo se podía hacer si se hablaba la lengua romance y se era cristiano. Todo aquello que no respondiera a esta bilogía era extranjero, y como tal, no formaba parte de nuestra identidad. "Esta fue una estrategia meditada, desarrollada y ejecutada en los siglos XIV-XV y de la que todavía somos herederos".
La mal denominada Reconquista
Para Emilio González Ferrín, historiador e Investigador especializado en lenguas árabes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la idea de la Reconquista es una falacia: "Es una campaña publicitaria que sirvió de justificación narrativa para la invasión de unos reinos del norte sobre unas tierras del sur acabando con un vestigio cultural como era el andalusí, y extirpando una tolerancia religiosa con una convivencia de tres religiones en una sola cultura". González Ferrín advierte que lo que está permanentemente dañando la idea que los españoles y los andaluces tenemos de nuestra propia cultura e historia es seguir diciendo la palabra "Reconquista"
El historiador argumenta un dato que da consistencia a su tesis: "Hay algo que nace en la conquista de Sevilla en 1248 que es fundamental. Si comprendemos la conquista de Fernando III como una conquista castellana entenderemos lo que estaba ocurriendo en el sur, ni más ni menos que un proyecto político de Castilla. Si la empezamos a llamar conquista cristiana, estamos ideologizándola, cuando lo cierto es que el 60 por ciento de sus tropas eran musulmanes que estaban conquistando un territorio por razones políticas, en ningún caso estaban echando a los musulmanes, pues ellos lo eran y el principal aliado del rey castellano era el señor de Arjona, futuro rey de Granada, y evidentemente rey musulmán".
Según este investigador, la insistencia de pintar todo lo andalusí de moro y así estigmatizarlo forma parte de esa idea propagandística, que rompe con todos los vestigios que tenemos de tratados de moriscos, de muley, que hace una diferencia radical entre los moros y los naturales de Andalucía. "Cervantes, que había luchado contra los turcos, distinguía muy bien a los turcos enemigos de su patria de los moriscos, parte de su patria".
Esa mentalidad sobre la esencia "pura" hispana se produce entre el siglo XIX y principios del XX, cuyos dictados señalaban que lo ajeno, lo extraño, lo mediterráneo, tenía que ser expulsado.
Asimismo, Boaventura de Sousa Santos, Catedrático de la Universidad de Coimbra, asevera que la Reconquista es un proceso de invasión colonial que parte de la supremacía de una fuerza política que va a intentar dominar otros pueblos, así como ocultarlos, descaracterizarlos, obligarlos a disfrazar sus identidades, a que cambien sus nombres, y a que mantengan las puertas de sus casas abiertas para que la Inquisición pueda mirar todo lo que ocurre en su interior. "Como ocurre dentro del mismo espacio geoestratégico, vamos a asistir a un proceso colonizador interno".
Construcción del relato
El Franquismo escogió aquella visión del siglo XIX acerca de una España única basada en el Catolicismo, con un destino universal hacia un Imperio Santo Contrarreformista, pero todo eso se viene abajo en cuanto se analiza toda la documentación que existe, incluso la propia literatura.
Esa mentalidad sobre la esencia "pura" hispana se produce entre el siglo XIX y principios del XX, cuyos dictados señalaban que lo ajeno, lo extraño, lo mediterráneo, tenía que ser expulsado. Es entonces cuando se ejecuta una lobotomización de la memoria colectiva española. Todo lo que no fuera la cultura latina-nacional-católica, había que trepanarla de la historia de España.
Los moriscos fueron expulsados en su mayoría, pero muchos se quedaron en el reino de Granada. Esto está demostrado y documentado a través de tesis doctorales dirigidas por Enrique Soria, historiador e investigador de la Universidad de Córdoba, para quien dicho tema es incuestionable: "Se mantuvieron durante siglos en Granada y se mantiene la identidad de parte del grupo central durante 200 años, hasta finales del siglo XVIII. La infamia es crear una imagen, un discurso de que no quedan moriscos, aunque en realidad queden, y esto es lo que ha llegado hasta nuestros días por parte de la investigación".
En España nunca hemos sido capaces de crear unas comisiones de la verdad ante sucesos dudosos de la historia y sigue habiendo grandes resistencias para esto
Según Soria, se pasó el manto de silencio todo lo que se pudo, sobre todo en el siglo XX, asumiendo los principios lógicos del sistema por los cuales España se queda como un país único con una única religión, una única raza o etnia, no obstante empezamos a saber que dicho mensaje se desvanece tanto por los moriscos como por los judeoconversos que son masivos en nuestro país. "Tenemos una diferencia absoluta de lo que se nos ha contado y la realidad, tanto es así que Santa Teresa de Jesús, patrona de España, doctora de la iglesia católica, santa hidalga, que hasta Franco tenía en su despacho el brazo incorrupto para que le inspirara, era judía de sangre. No solo ella, también Góngora lo era".
Vencedores y vencidos en la historia
El catedrático Boaventura de Sousa Santos reflexiona que el colonialismo no es solamente ocupación de territorio y saqueo de recursos naturales, porque además lo que crea es una forma de socialización: "Para dominar a la gente tienes que considerarla inferior y como no están a tu nivel no pueden estar a tu altura. En Andalucía los grandes latifundios son un resultado de un proceso de colonización que ocurrió en ese lugar. El colonialismo no permite a los andaluces representar el mundo como suyo, porque es una narrativa que viene de fuera y se impone. Es decir, viene el catolicismo y los reyes, una estructura que se impone de fuera. Por eso, los andaluces no pueden representar su propia historia, pues no la representan como suya y tampoco la pueden transformar de una forma que le sea favorable".
María Paula Meneses, antropóloga e investigadora de la Universidad de Coimbra y de Mozambique, advierte que la historia no está completa sin la narrativa de los indígenas, víctimas vencidas del Imperialismo: "Como decimos en África, hay dos lados de la historia, la del cazador y la del león, y ahora le toca el tiempo al león de contar su historia".
Federico Mayor Zaragoza, quien fuera director general de la Unesco entre 1987-1999 y ahora presidente de Fundación Cultura de Paz, nos recuerda que los vencidos, sean de la cultura que sea, no han podido contribuir a este conocimiento, a esta veracidad de las raíces de su historia: "Solo con pensar en los mayas, los guaraníes, los olmecos, los zapotecos, los aztecas, los incas, grandes culturas que seguramente no han podido tener el protagonismo que se merecen. Y en el caso de África, estas culturas que han dejado tantos trazos históricos, pero tristemente han sido colonias, no han podido decir lo que ha acontecido en sus países. En España nunca hemos sido capaces de crear unas comisiones de la verdad ante sucesos dudosos de la historia y sigue habiendo grandes resistencias para esto".
Sami Näir es una de las voces más destacadas del progresismo en Europa. Es sociólogo y Catedrático de Ciencias Políticas por la Universidad de París VIII y Director del Centro Mediterráneo Andalusí de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este intelectual apunta que los mapuches no existen en el imaginario de Chile: "Incluso si hablas con lo revolucionarios marxistas chilenos, te dicen que no es un problema y niegan que existan y que lo importante es la revolución social. Lo mismo ocurre en Argentina. Tanto chilenos como argentinos son mapuches pero niegan su propia cultura. El principio de homogeneidad es absolutamente necesario e inevitable en cualquier estructura. Lo importante está en saber cómo en este cierre homogéneo podemos aceptar la diversidad. La única identidad positiva en el mundo es la mezcla, tener la certeza de que lo que hay en el otro diferente hay un poco de mí, y desacreditar el proyecto de un nosotros común".

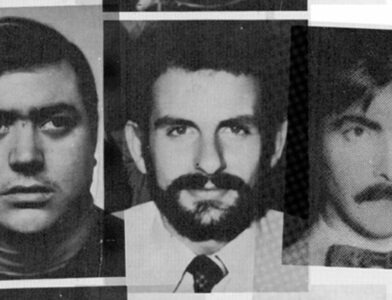


Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.